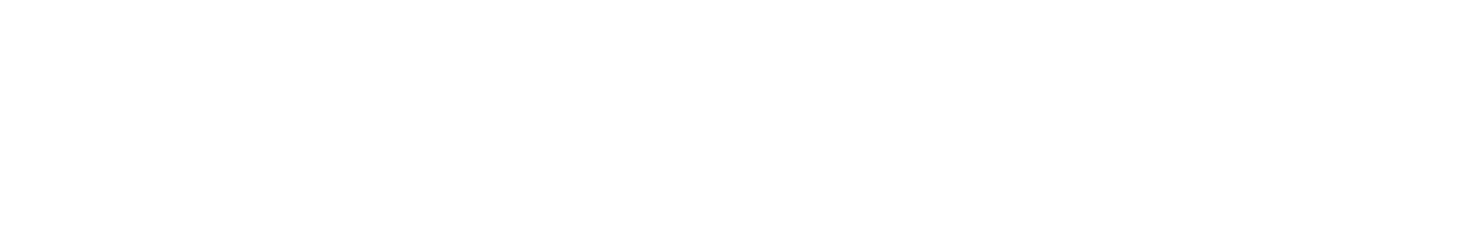El miedo al reemplazo
Esto no es ciencia ficción. No es un tráiler de Netflix. Es una pregunta incómoda que ya anda rondando por ahí. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no nos necesiten?
La inteligencia artificial dejó de ser esa cosa rara de laboratorio para convertirse en una amenaza real para millones de personas. No porque tenga conciencia o porque quiera destruirnos, sino porque aprende, razona y hace cosas. Porque hace lo que hacemos nosotros. Solo que más rápido, más barato y, lo más jodido de todo, sin cobrar sueldo, sin tomarse descansos, sin pedir derechos.
Durante siglos, el trabajo fue el centro de todo. No solo era la forma de sobrevivir. Era también la forma de encontrar tu lugar en el mundo. El que trabaja, vale. El que no, sobra. Esa fue la promesa silenciosa del sistema. Y esa promesa hoy se está cayendo a pedazos.
Las máquinas ya no solo cargan cosas pesadas o hacen tareas repetitivas. Hoy escriben, diseñan, negocian, diagnostican enfermedades. Hoy compiten con nosotros en lo único que creíamos que era nuestro. Pensar. Y lo están haciendo bien. Demasiado bien.
El miedo que sentimos no es nuevo. Lo tuvimos con la calculadora, con la electricidad, con las computadoras. Pero esta vez hay algo diferente. Antes, las máquinas reemplazaban nuestras debilidades. Ahora vienen por nuestras fortalezas.
Y lo más irónico es que ese miedo, que parece tan personal —»me van a quitar mi trabajo»— en realidad es de todos. Porque si nadie trabaja, nadie gana plata. Si nadie gana plata, nadie compra. Y si nadie compra… ¿para qué carajo se produce?
Ahí está la trampa. La tecnología no es el problema. El problema es el sistema económico que no sabe funcionar sin gente explotada y sin escasez inducida. Un sistema que no tiene plan B para cuando el trabajo humano ya no sea necesario.
Un sistema que se llama capitalismo.
El núcleo del sistema. La plusvalía
Detrás de todo negocio, hay una constante que nadie menciona; la plusvalía. Es la diferencia entre lo que cuesta hacer algo y el precio al que se vende. Esa diferencia es la ganancia. Y esa ganancia es lo que mantiene vivo el modelo actual.
Durante décadas, ese modelo funcionó con una lógica básica. Alguien trabaja, alguien produce, alguien compra. Pero ¿qué pasa cuando ese «alguien» que trabaja ya no hace falta?
La plusvalía ya no viene del esfuerzo humano. Viene del rendimiento de las máquinas, de los algoritmos, de los procesos automatizados. Y entonces, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién se queda con esa plusvalía?
Hoy, como siempre, se la queda el dueño del capital. Pero si ese capital ya no necesita trabajadores para generar valor, entonces los trabajadores sobran. Y si sobran, dejan de importar. Ya no se trata de ser pobre. Se trata de volverse obsoleto.
Capitalismo y socialismo. Dos respuestas, mismo problema
El capitalismo dice que la plusvalía es del dueño del capital. El socialismo dice que la plusvalía es del Estado, que la reparte entre la gente. Ambos modelos asumen que alguien genera valor y alguien más lo administra.
En la teoría. El capitalismo concentra. El socialismo redistribuye. Pero en ambos casos, la persona común es una pieza más, trabaja para otro, o espera que otro le reparta lo que se produce.
No se trata de elegir un bando. Se trata de darse cuenta de que ninguno de estos modelos fue pensado para un mundo donde el trabajo humano no es esencial. Ambos se construyeron pensando que el ser humano tenía que producir para existir económicamente. Y si eso ya no es necesario, ambos modelos se traban.
Disrupción. ¿Y si las máquinas trabajan y nosotros vivimos?
¿Qué pasaría si la plusvalía que generan las máquinas se repartiera directamente entre todos?
¿Qué pasaría si la economía dejara de ser una carrera por acumular, y se convirtiera en una red para sostener la vida?
¿Qué pasaría si dejáramos de ver el trabajo como una obligación, y lo viéramos como una posibilidad, entre otras tantas, de participar en la comunidad?
La tecnología ya está. Las máquinas ya pueden producir. Lo que falta es una nueva forma de pensar, un nuevo modelo económico y político. Uno donde el valor no pase por cuántas horas trabajas, sino por cómo vives, cómo cuidas, cómo creas, cómo te relacionas.
Pero hay algo que aún no hemos tocado y que se asoma en el horizonte como una tormenta. La crisis de propósito.
Durante siglos, el trabajo no solo nos dio plata, nos dio identidad. Nos dio estructura. Nos dio sentido. Si eliminamos el trabajo como eje, también vamos a tener que repensar lo humano. No solo cambiar el sistema económico, sino la forma en que nos vemos a nosotros mismos.
¿Qué haremos con nuestros días? ¿Qué se sentirá levantarse en la mañana sin tareas impuestas por necesidad? ¿Podremos sostener una sociedad donde el tiempo esté al servicio del crecimiento personal, del arte, de la ciencia, del juego, de las relaciones humanas… sin que eso nos destruya por dentro?
¿O crearemos generaciones de personas sin rumbo, sin disciplina, sin horizonte? ¿La abundancia nos hará más libres o frágiles?
Estas preguntas no tienen respuesta hoy. Pero van a tener que responderse mañana. Y lo haremos. (En otro artículo).
¿Y ahora qué?
¿Un capitalismo socializado? ¿Un socialismo con eficiencia capitalista? ¿Un nuevo sistema que aún no sabemos cómo llamar?
La historia no está escrita. Pero lo que sí sabemos es que no podemos seguir construyendo futuro con modelos que pertenecen al siglo XIX.
La IA no es la amenaza. Es el espejo. Nos muestra que el sistema económico actual ya no nos necesita. Y si el sistema ya no nos necesita, entonces tal vez seamos nosotros quienes tengamos que dejar de necesitar al sistema.
Porque si las máquinas ya pueden trabajar, entonces por fin los humanos podríamos empezar a vivir.